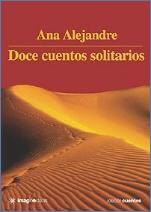Edición nº 5 - Noviembre/Diciembre de 2008
Doce cuentos solitarios,
de Ana Alejandre
Imagine ediciones
Madrid - 2007
por Mario Soria
Parecen las narraciones referirse a otras tantas formas de soledad. Lo asegura el título. La dedicatoria, “A quienes han conocido, padecen o temen la soledad, es decir, a todo ser humano”, también confirma esa hipótesis. Y la cita de Baudelaire a modo de lema de la obra: “Los monstruos devoran al hombre en soledad”. Sin embargo, nos atrevemos a sostener que no es sólo ése el motor y el fin de los relatos, lo haya advertido o no la autora, que a veces los escritores hablan, sin percatarse de ello, de cosas extraordinarias entrañadas en las ordinarias de una narración o exposición de cualquier índole.
La portada del libro, de hermoso color cobrizo, brillante, en parte amarillento: dunas onduladas y rizadas por el viento que, diríase, expresan también fielmente el contenido. Símbolo de lo que se va a leer: desierto atormentado del alma. Pero, ¿es así?
Se le plantea, pues, al lector una especie de acertijo o ejercicio intelectual: ¿Es realmente la soledad trama, protagonista, asunto capital de estos cuentos apasionados y violentos, o bien algo que trasciende al ser humano solitario? Y otra pregunta: ¿Están realmente solos los personajes, acompañados únicamente de sí mismos, mirándose en el espejo de sus ilusiones, tristezas y recuerdos, o tienen, por el contrario, una especie de sosias o yo desdoblado, no por reflejo menos real y presente, que los intranquiliza, altera, azuza? Y aun más: si se retrata en estas páginas la soledad, ¿qué clase de soledad es la que aflige a los hombres y mujeres creados por la autora?
Se nos presenta en multitud la condición humana; al menos, en su aspecto familiar y social. Esposo, esposa, padre, hijo, nuera, madre, hermano, hermana, anciano, joven, conocido, extraño, niño, adolecente. Pero, por su misma condición, hállanse casi siempre estos seres en relación con otros que son como sus antítesis inescindibles, la capa plúmbea de algunos condenados dantescos, el aguijón que irrita continuamente su descontento, su asombro, sus deseos insatisfechos, su angustia. En cierto modo son el infierno de los protagonistas, para decirlo como Sartre. Y constituye esa configuración emparejada, cara de Jano, contorno y circunstancias del relato. Porque, aunque éste se desarrolle a modo de recuerdo o confesión, en primera persona: “Aquel domingo”, “Vía muerta”, siempre están otros personajes, amén del relator, presentes. No es tanto la relación análisis, sentimiento puro, memoria solipsista del rememorador, cuanto referencia a un círculo del cual es aquél centro.
Las criaturas de nuestra escritora suelen tener lo que llamaba Hoffmann doble, Doppelgänger; pero si este acompañante dual (traducción del término germano) es para el romántico alemán prácticamente esquizofrenia e independencia de personalidades, según Ana resultan protagonista y antagonista, héroe y antihéroe, una especie de almas siamesas, cada cual queriendo algo contrario a lo que quiere la otra, pero sin poder ninguna superar al adversario. Conflicto no metafísico, como en El elixir del diablo y Aventura en la noche de San Silvestre: conflicto existencial, pero no menos agudo y doloroso.
Las distintas condiciones de los personajes determinan cada situación. No es esta última previa a quienes en ella vivan. No es escenario neutro donde se desenvuelve el drama. A nuestro parecer, de manera muy romántica, la condición de cada figura principal conforma el ambiente donde chocan, sufren, desean, viven penosamente, mueren los desdichados o resignados a cuya existencia asistimos unos momentos. La morosa descripción de situaciones y ambientes no deja lugar a dudas. Todo se pinta, existe, en función de lo que vaya a suceder, pero también todo sucede conforme a un ambiente característico: el recinto lujoso de “La otra cara de la moneda”; el salón penumbroso, lleno de objetos artísticos, recuerdos eróticos, testimonio de glorias teatrales, de vanidades desaparecidas, de polémicas fútiles, y la conversación vivaz, como prolongación de un piano, cortinas abundosas, porcelanas, alfombras: “La vieja dama”; la atmósfera asfixiante y la tempestad estival, de “El último reducto”. Reitera Ana los detalles materiales; no permite que los sucesos borren en la atención del lector el mundillo donde ocurren; pero tampoco este mundillo cerrado, obsesionante a veces, patio de prisión generalmente, es otra cosa que incertidumbre, hastío, desilusión proyectada, materializada, de quien habite en él.
Está cada personaje, por lo común, frente a otro, antagonista, amigo, circunstante, conforme corresponda a la escena. Pero, al mismo tiempo -y aquí sí encontramos el tema del título- se encuentra el personaje principal solo con sus deseos, ilusiones, frustraciones, debilidad, enfermedad, temores, esperanzas, sumisión al destino, desolación. Así, Adelaida frente a su hermana (“El último reducto”), el esposo ante su mujer (“A orillas de la nada”), el padre delante de su hijo y su nuera (“Sólo una rosa”), la prostituta por diversión respecto de su esposo ignorante de todo (“De tres a cinco”), la abuela resistiendo a la cordura familiar y a toda lógica (“Vía muerta”). Si bien la realidad cotidiana es a menudo el reino satánico en compañía, donde roen las furias el corazón: reino del cual se quiere huir en vano, porque nadie ayuda, porque no tiene puerta de salida.
Pero ni siquiera la rectitud de intención, la generosidad ayudan, como le sucede a la esposa que quiere esconder a las hijas la culpa del padre, pederasta, o la hermana sacrificada por una hermana débil y neurópata: remordimiento, ingratitud, chinchorrerías constantes son recompensa de las buenas acciones: “Castillos en la arena”, “El último reducto”.
La persona espacialmente próxima o próxima por parentesco, así como las situaciones que debieran unir a parientes y conocidos, son precisamente factores que los separan a enorme distancia moral y sentimental: la causa del odio, rencor, decepción, recuerdos ingratos, egoísmo, disimulo. Y quienes se hablan, escuchan, ven, tocan, están en realidad solos, pero con su carga que es el otro. El deseo de huir, el vislumbre de la tierra prometida, consiste paradójicamente en huir del otro, hostil, hacia la propia soledad que, sin embargo, se reafirma al revelarse el fugitivo incapaz de escapar del sufrimiento compartido. Y cuando existen la amistad, el agradecimiento, la admiración, entonces es el mundo mismo, malévolo, que se interpone, aparta, aísla, hiere incurablemente el sentimiento: “Ese amargo fruto”.
Las situaciones narrativas en nada se parecen unas a otras; no obstante, tienen un denominador común: la irremediable desgracia de la condición humana. Lujoso o modesto el escenario, en él se mueven desgraciados llenos de pasión, de pena, de ensueños incumplibles, de miedo, de desazón. Los personajes de Ana Alejandre son fuertes, tenaces, atrevidos (también lo son en su novela anterior, Tras la puerta cerrada): se empeñan, combaten, a veces arrollan toda consideración; pero todos son impotentes, alguno hasta optar por el suicidio: “Sólo una rosa”. Son personajes agonizantes, en el doble sentido de la palabra: luchadores agónicos. Y esto los hace profundamente humanos y atrayentes.
Respecto de la forma de contar, es mucho más descriptiva que histórica. Ya hemos dicho que la acción resulta, de algún modo, proyección del mundo donde ocurre.
Señalemos también que esa descripción detenida plasma hasta en sus menores detalles un ambiente, como se ve muy bien en “La vieja dama” y “La otra cara de la moneda”. Morosamente se detiene la escritora en rasgos faciales, movimientos de mano, adornos, ropa, muebles. Por momentos cree el lector estar sentado delante de un escenario y asistir a una representación teatral. De tal manera evoca la frase minuciosa actores y luces, casi substituyendo a la vista. Y, por ende, es lento el ritmo del relato. Lento, pero no tedioso, porque el ámbito se pinta, junto con cuanto en él ocurra, dramática o trágicamente. El todo, en cierta forma clásico, con sus apretados tiempo, acción y lugar que vagamente recuerdan las unidades del abate d’ Aubignac. Por su parte, nacen los sucesos de la situación, están en ella, igual que los personajes de un cuadro se mueven, cazan, corren, se persiguen, conforme al tema de la pintura, composición equilibrada, líneas de fuerza y demás. Las circunstancias se desdoblan en sucesos; no configuran éstos a aquéllas. Si bien, como ya observamos, es el escenario andamiaje proyectado de las pasiones.
(Advirtamos, no obstante, y para que no sea todo elogios de una pluma excelente, que en ocasiones tiene Ana el defecto de su virtud: alguna reiteración, tal vez, en “La otra cara de la moneda”. Igual, el acumulamiento de incidentes, ese bullir de gusanera que son los sentimientos de los personajes, a veces no se deslindan con claridad, cambiándose el sujeto principal en una larga cláusula llena de oraciones subordinadas: página 163.)
Y a esta característica de referir los hechos sigue a veces otra consecuencia: los relatos suelen ocurrir en tiempo real, o sea, el que dure una conversación, un acontecimiento cualquiera. Si el tiempo de lectura es mayor que aquél, eso no influye en la duración literaria. La tendencia a crear espacios dramáticos criptoteatrales también acorta el tiempo. Asimismo, las emociones no se diluyen a lo largo de la narración, sino que se acumulan en el reducto estrecho del alma-escenario, dando al relato esa violencia, ese desgarro, esa aflicción tan característicos de personajes que han perdido toda esperanza, están a punto de perderla o se empeñan en combatir rabiosamente lo inevitable.
Porque no deja el estrado donde se mueven nuestras figuras de estar permeado de mal. Un ejemplo. Generalmente se ha concebido el agua como fuente de vida, elemento de donde surgen todos los seres, igual que Venus, diosa de la fecundidad. Sin embargo, la autora considera las cosas de otra manera: el agua puede ser letal (“El amargo fruto”), compañera de la muerte y expresión de la disonancia universal (“A orillas de la nada”), manifestación sofocante y obscura de fuerzas que pinchan los nervios, atizan el rencor, despiertan el odio latente (“El último reducto”).
Los ambientes, elegantes o sencillos, naturales o domésticos, son todos nidos del maligno, del hombre en amargura solo o acompañado, enfrentado a sí o a los otros, sin Dios; hombre en la plenitud de su imperfección congénita. Hay, sí, a ratos una lucecilla: simpatía por un desdichado (“Un desconocido llamó a la puerta”), esperanza afincada en el amor (“Vía muerta), generosidad (“Una sombra fugaz”). Pero no disipa la tiniebla.
© Copyright 2008. Reservados todos los derechos.