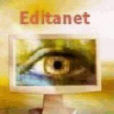Usted está aquí: >>> Ensayo
Ideario (final)
Después de la muerte
XXII
Después de la muerte
Mario Soria.
Deja la muerte detrás de sí una estela de recuerdos y despojos. El primero de ellos, el propio difunto.
A la inquietud de la vida, expresada aún en los momentos supremos de la agonía, sigue la inmovilidad; al calor que brotaba de todos los poros y hacía elástica la piel, lo substituye una frialdad que pule la frente como si fuera de marfil, fijando para siempre los rasgos de la cara y poniendo rígidos los miembros. Nada queda de la fuerza, ni de la vivacidad, ni de los sentimientos anteriores, ni siquiera de los dolores. La mezcla de veneración, temor, y repulsión que suscita un cadáver, nace, en primer lugar, de la falta de movimiento, entendiéndose por tal, aparte del hecho material de cambiar de lugar, el hablar, pensar, reír, sentir, querer, o sea todos los actos que componen la vida. Porque del cuerpo humano siempre se esperan acto y actitud. Están los miembros hechos para moverse con espontaneidad, sin forzamiento, más o menos rápidamente. Y muestran, aun en reposo, una actitud peculiar, como las esculturas de la Grecia clásica, esculturas cuya postura es culminación del movimiento; o como la postura del felino que descansa, pero cuyos músculos se hallan siempre listos para el salto y la carrera, o bien para caminar con pesadez o gracia peculiares. En cambio, se parece la rigidez del muerto a la tiesura de las estatuas griegas arcaicas y las pinturas egipcias.
¿Y por qué nace el temor, cuando el cuerpo apto para el movimiento está definitivamente inmóvil, y no más bien la risa, que nos asalta a veces al ver la caída de un cuerpo animado, flexible, como si estuviese tieso e inerte? No parece divergir mucho la torpeza de la muerte. Si lo cómico radica precisamente en la impropiedad de un comportamiento, cuando se espera uno y sucede otro, absurdo en esas circunstancias, según había ya advertido Schopenhauer y analizó Bergson, ¿por qué no nos hace reír la muerte? Tampoco procede el miedo o el respeto de una incongruencia persistente, ya que, por lo menos en los momentos primeros, antes de advertir la larga inmovilidad, estallaríamos en carcajadas y nos divertiría tanto un cuerpo yerto como una caída de Polichinela. Procede ese temor, a nuestro juicio, de la anulación radical del movimiento intuida desde el instante primero del fallecimiento. La comicidad, por el contrario, se basa en la impropiedad dinámica, en la rápida sucesión de movimientos y actitudes de quien, después de comportarse como ser animado de una especie cualquiera, obra de súbito igual que si careciera de vida o perteneciera a género distinto del suyo. O incluso en un cadáver fingido, resultan divertidos gestos o movimientos que no corresponden a un difunto. Por el contrario, hay en la quietud letal cierta solemnidad impresionante y extraña. Como por instinto esperamos que cada órgano cumpla su función. Y al percatarnos de no ser la inmovilidad sólo momentánea, sino que dura más de lo esperado, somos presa de la zozobra, para convertirse ésta en espanto, cuando comprobamos la definitiva inmovilidad del cuerpo exánime.
Casi huelga señalar que tal inmovilidad definitiva, con todas las impresiones que suscita, es muy distinta en todos los aspectos de la quietud mística: la de Buda meditando, eternamente abstraído, pero cuya quietud está henchida de espíritu y es más bien sosiego permanente que ausencia de vida; la de Ramakrishna en éxtasis durante meses, hasta el extremo de tener que desempolvarlo como a objeto inanimado.
Existe otro motivo del temor y rechazo. El cuerpo inerte pierde prestancia. Esta nace de la adecuación de los miembros a sus funciones, entrevista por cualquiera mediante una especie de intuición, sin necesidad de ser médico, o artista, y nace igualmente del movimiento armonioso. De aquí estriba la belleza del desnudo clásico, cuyas proporciones corresponden exactamente a cuanto exigen salud, fuerza y elegancia: desnudo que hace ligeramente esbelta la figura o la aligera de adiposidades. Todo ser humano es más o menos hermoso, ya que siempre hay en los hombres cierta fuerza y armonía, por mucho que desbaraten el cuerpo enfermedades y deformidades. Si se altera el cuerpo, al menos queda la expresión de la cara o el sonido grato de la voz. Aterra el cadáver por la súbita desaparición de la vivacidad, la gracia, la palabra, la energía de las manos, el ingenio, la dulzura de gestos, ya que muy rara vez da serenidad la muerte y esa conformidad que, de cuando en cuando, se nota en las mascarillas mortuorias. Pero tal especie de transfiguración es efímera; a la misma sigue la descomposición de los rasgos. La transformación no es un estado intermedio, neutro, entre lo que fue y lo que empezará a ser, o el desvanecimiento paulatino de una cualidad: es la manifestación inicial de un carácter contrario al anterior, metamorfosis. Lo muerto ya no es lo que era antes de morir; sólo conserva residuos de la apariencia original; es solamente aquello que queda.
El cambio de aspecto demuestra la ausencia de algo que no puede ser sino un principio unificador. Decir que ha huido la vida, no significa nada, en vista de los infinitamente complejos efectos de tal ausencia, desaparecida la síntesis fisiológica y formal que coordina y sincroniza, que no permite concebir cada órgano como provisto de vida propia, sino la vida a modo de entidad o principio general para determinado organismo.
Si el muerto es persona querida, al asombro, temor, repulsa, se une el dolor. Dolor por la mudanza de aspecto; pero sobre todo a causa de la desaparición de rasgos, cualidades, afectos que albergaba el difunto. ¡Cuánto me quería!, suele suspirar el doliente: conmovedor egoísmo. El miedo o disgusto que suscita un cadáver se subjetiva en el caso del amor; se transforma la fealdad en ausencia que comprende mucho más que los caracteres físicos alterados: es la ausencia definitiva de la persona entera.
A raudales brotan del dolor los recuerdos, desde los más cercanos hasta los de hechos sucedidos decenios atrás. Evoca la memoria los acontecimientos de quien acaba de extinguirse y, aún mucho tiempo más tarde, no olvida nada, siempre que la mantenga despierta el amor. Primero son sucesos de la existencia del difunto: gustos, contingencias, alegrías, desgracias, aficiones, amistades, enemistades, éxitos, fracasos. Todo se idealiza, como si la aspereza de la vida se hubiese acolchado para un triste que seguramente se revolvía inquieto, aburrido, desesperanzado en el lugar que le tocó vivir. Luego son las circunstancias de los días que precedieron a la muerte, los sufrimientos, las ilusiones renacientes de la salud recuperada, la angustia o el tedio de los familiares, los síntomas que revelaban la gravedad del mal, las palabras del enfermo, sus recomendaciones, su preocupación por los hijos o por las obras dejadas inconclusas. Después se vuelve a la vida transcurrida: convivencia, esperanzas acariciadas, dinero que se ganó o faltaba, casa que se compró y amuebló con cariño y esmero, enfermedades sobrellevadas con paciencia, nacimiento de los hijos y alegrías y tristezas que trajeron los mismos consigo, muerte de los amigos y parientes, fiestas onomásticas, vida cotidiana, con las ocupaciones y prisas de las horas matutinas, el descanso de la tarde y las apacibles veladas nocturnas. Vuelven a brotar las lágrimas mirando vacío el sitio que solía ocupar el difunto y guardando la ropa que ya no volverá a usar, hojeando el libro que dejó a medio leer, leyendo el escrito interminado.
Surgen los recuerdos algún tiempo después de la muerte, cuando cede el aturdimiento del dolor y se puede meditar en lo que se ha perdido. Al principio existe casi una rebeldía para aceptar la desgracia. Después viene la laxitud. Por último, a las lágrimas acompañan en tropel los recuerdos. Antes, cuando morían los enfermos en su casa, rodeados de la cálida existencia que habían tenido, no en la frialdad rutinaria de los hospitales, que, a cambio de cuidados clínicos, han extinguido los sentimientos; antes parecía trascender por toda la casa, impregnarla una presencia impalpable que diríase prendida en los brazos de los sillones, arrebujada en las cortinas, yaciendo silenciosa sobre la alfombra o apareciendo detrás de cada puerta que se abría. Flotaba en el ambiente un perfume casi imperceptible, humo tenue que casi formaba los rasgos amados, borrosos después de pasada por ellos la mano de la muerte. Y esa presencia imprecisa parecía transformarlo todo, a manera de encantamiento. Limaban los muebles sus artistas, igual que si se difuminaran; las habitaciones resultaban mayores y vacías, y en el jardincillo se escondía no sé qué presencia misteriosa. Los supervivientes, más ligeros, silenciosos, precavidos, o desvalidos, como naves sin lastre, poseídos de una ternura melancólica desconocida hasta entonces. Salvo que estallase la codicia y, con ella, el odio.
En algunos lugares se suele prolongar este ambiente casi mágico. La penumbra y el silencio permiten retener unos días más la presencia evanescente de la muerte: así, la antigua costumbre boliviana de encender una vela, renovada durante nueve días, de modo que nunca se apague la luz, en el mismo sitio que ocupaba la cama donde falleció el ser querido. La estancia a obscuras, cerrada, alumbrada sólo por la luz vacilante parece representar a quien se fue, personificarlo físicamente; pero los muebles arrinconados y en desorden, las cortinas corridas y las persianas bajas, la ropa enlutada de las personas que entran de puntillas para reponer la vela, las sombras que en la pared se alargan y menguan, el olor de la cera, todo revela que aquello es simulacro conmovedor, que la llamita temblorosa mima desoladamente la dorada plenitud de la vida.
Además, el temor de los niños a entrar solos en la habitación mortuoria, como si de la penumbra fuese a surgir el difunto; el temor a que le encarguen a uno de los medrosos traer o buscar algo en aquel recinto tétrico; los ruidos extraños que, desde fuera, particularmente de noche, se cree oír: golpes metálicos, una máquina de escribir abandonada cuyas teclas alguien pulsa…
Los textos, videos y audios de esta web están protegidos por el Copyright. Queda totalmente prohibida su reproducción en cualquier tipo de medio o soporte, sin la expresa autorización de sus titulares.
Editanet © Copyright 2013. Reservados todos los derechos