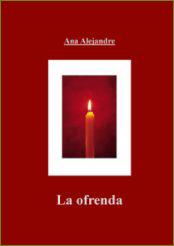Ediición nº 11 - Abril/Junio de 2010
La ofrenda, de ana Alejandre
“La ofrenda”
por Mario Soria
Leer esta novela de Ana Alejandre y reflexionar un poco sobre ella constituye doble placer. Enterarse de cuanto les sucede a los personajes, conociendo a la atormentada protagonista y a su antagonista, no menos atormentada y temerosa que aquélla; recorrer imaginativamente la amplia casona escenario de los hechos; pasear por el jardín lleno de flores, junto a sus frutales, enredado el calor en las frondosas ramas, o mirarlo todo pintado por la luz de la luna (pags. 24 s., 184). Y acompañar los recuerdos de una vida sin afecto desde la niñez; vida encadenada al deber, hasta que encuentra al amante que llena de emoción y alegría un lapso más o menos breve de esa existencia gris, pero que abruptamente desaparece, dejando detrás de sí estupor y hondo desconsuelo.
Gusto e interés del lector. Después, pensar.
La cadena de la protagonista, Carmen, sometida a un deber: cuidar de su madre, doña Asunción, deber que es, en realidad, fruto del egoísmo familiar descargado sobre las espaldas de una persona que habrá arbitrariamente de llevar la impedimenta de todos. Esta situación, por desgracia no rara en España, termina en el libro que aquí nos reúne en tragedia y una improbabilísima esperanza de reencontrar la felicidad perdida.
La “ofrenda”, título, es la donación de la vida quemada como la vela encendida que luce la bella portada de color sangre, símbolo todo ello de la existencia vigorosa consumida en aras de una obligación equivocada o abusivamente impuesta (pags. 115 s., 128). Pero esta llama, lo haya pretendido la autora o no, lo haya advertido o no, tiene más sentidos que éste de compendiar el argumento.
Recordemos, viendo esta portada, puerta del libro, las “Magdalenas” del gran pintor francés Jorge de la Tour, al que todos conocemos. Una moza campesina (porque estamos en pleno naturalismo barroco, lejos de las elegantes damas renacentistas), sentada, contempla el resplandor de una vela ardiendo o de un candil cuya mecha se quema. La protagonista mira y parece meditar, mientras apoya la mano derecha en una calavera. ¿Cuál es el sentido de tales pinturas y de otras parecidas? ¿Qué significan esos cuadros de interiores desnudos, donde es protagonista absoluta la luz? ¿Es la vida que se extingue lentamente alumbrando, preludiando la muerte ya representada? ¿O es más bien oposición de esta última, inerte y fría, la llama, sutil, móvil, ardiente, ligera esperanza, especie de antivánitas? ¿O simboliza ese fuego tenue la fe, vacilante, volátil, temblorosa porque cualquier soplo puede extinguirla?
Y volviendo a la novela tropezamos de nuevo con el enigma ¿Es la llama, como ya señalamos, la vida que se acaba poco a poco? ¿O significa la memoria que ocupa prácticamente todo el argumento, el recuerdo torturante que atraviesa el libro de principio a fin? ¿O es así delgada, fina, débil, también representación de la esperanza? ¿O figura la fe religiosa, continua antítesis en la narración y puntal del relato? Quizás sea todo lo indicado, porque a todo ello alcanza su sentido sugestivo, encandilador, casi hipnotizador. Y que nadie se extrañe de estas analogías o significados transferibles del plano pictórico al literario, o viceversa, porque en contra de lo que afirme la estolidez individualista, liberal o neoliberal, los viejos conceptos, creencias, percepciones, conocimientos, intuiciones, afloran en los nuevos, trenzando la cultura y sus frutos una cadena tradicional y novedosa a la par.
La llamita -hemos dicho- puede significar la memoria, receptáculo del tiempo, del recuerdo enfrentado al presente. Porque se rompe, por así decirlo, el tiempo novelesco sucesivo, a saber, coexisten dos formas cronológicas del mismo: el presente y el pasado. Encontramos el primero en el funeral y los deudos y amigos reunidos en la iglesia. El segundo, pretérito simultáneo al presente, se desarrolla en los recuerdos que fluyen imparablemente, con su peso de odio, rencor, amargura, tristeza. Queremos con esto indicar que no es rectilínea la narración, pues salta de un tiempo a otro, retrocede o avanza a voluntad, recortando o alargando los períodos, sin ceñirse a la noción cronológica racional, de sucesión ordenada de instantes teóricamente isométricos. Y el pasado mismo tampoco es regular: carece de un antes y después rígidos, porque los recuerdos más recientes preceden a veces a los de antaño, o éstos se mezclan, a modo de causa o efecto, con los más próximos al presente y con este mismo. Técnica narrativa que la advertimos también en la Vida de Rancé, de Chateaubriand. La fábula, pues, encierra el pasado y el presente y es a modo de espejo inmóvil, retrato fijado de una existencia. Sólo en pocas páginas finales se mueven los acontecimientos, fluye el tiempo remozando escena y hechos.
Pero no nos equivoquemos: representación obsesiva, llamada y rechazo, rabia y recuerdo, no fragmentan primero cuanto ocurra, recomponiendo después los pedazos, al estilo del cubismo sintético picasiano. No se desmenuzan tiempo y tema en trozos de un molesto rompecabezas, como aparecen, por ejemplo en Cristo vs. Arizona, de Camilo José Cela. Más bien recrean, de acuerdo con el modelo natural, las imágenes reflejadas en ese espejo del que ya hablamos; espejo roto del tiempo.
El novelista es, en cierto modo como Dios, pastor del tiempo, señor del tiempo y de sus acontecimientos. Recuérdese a Josué, Antiguo Testamento, deteniendo el sol en su carrera. Nuestra autora también retiene el curso temporal, evoca el pasado con fuerza extraordinaria, capaz de absorber la atención, de manera que, arrebatado por lo que le refieren, pasa el lector página tras página, en pos de los apasionantes personajes. Me refiero particularmente a la parte que contiene los antecedentes y las consecuencias de la escena definitiva entre Carmen y doña Asunción, parte donde estalla la tensión contenida a lo largo del relato.
Porque pudo la narración haberse plasmado de modo distinto: no a manera de recuerdo, sino de sucesión efectiva de eventos, desenvolviéndose la situación de forma ordinaria, del presente al futuro, con alguna referencia al pretérito. Aquí, en cambio, se nos representa, merced al recuerdo, todo el conflicto a la vez. Así tiene esta obra menos de epopeya y más de teatro, lo cual, en lugar de alejarnos de la exposición, como de algo ajeno, nos lo trae todo delante de los ojos. Por añadidura, considerando ser el tiempo real de cuanto sucede tres o cuatro días, si no erramos, abarca el tiempo recordado muchos años. Se conoce, pues, lo que es y lo que será, casi exclusivamente por lo que fue.
Son los elementos de la historia, es decir, los personajes principales y los sucesos correspondientes, contrarios de forma irremediable. Gira el argumento en torno de la protagonista y su antagonista, vidas opuestas a causa de la relación poco menos que de amo y esclavo, aunque con la verosimilitud que siempre cuida la escritora. Y después, estalla la dialéctica de odio que resuena en todas las páginas. Personajes radicalmente asintéticos y de los cuales derivan contradicciones menores, pero no menos inconciliables.
Tal característica, asentada en el miedo, la sujeción y la incurable oposición, se expresa fundamentalmente en la estructura del relato. Nos referimos a la contraposición de la misa de difuntos, por un lado, y, por otro, los recuerdos y sentimientos del personaje principal. Divididas las oraciones rituales en quince partes, como otros tantos capítulos de la acción: introito, kirie, salmo responsorial, homilía y demás, hasta la bendición final y despedida, articulan lo narrado. Es éste un eficaz artificio literario que hace saltar al lector de un mundo a otro, proporcionando variedad, distrayendo y aliviando la atención. Sin embargo, es tal artificio mucho más que recurso narrativo: en verdad, concreta dos mundos hostiles o contrapuestos, mirándose a la distancia y sólo unidos por una contradicción irremediable. Las palabras sagradas y el sacrificio incruento, repetición real y conmemorativa del Calvario, salvación y perdón, se contraponen al aborrecimiento inextinguible, la amargura que impregna sin remedio la vida y lo inane de cualquier creencia en la inmortalidad. O bien, las reflexiones piadosas y las oraciones suscitan una réplica de abrasadora sensualidad rememorada. Y ese enfrentamiento resulta, además, sangrienta sátira en el capítulo de la homilía, donde refiere el sacerdote el pasaje evangélico de la mujer creyente que había logrado la curación de su hija endemoniada (pags. 69 ss.).
No podemos detenernos en todos los pormenores de ese enfrentamiento dialéctico y existencial, colisión inapaciguable de fe y vida; pero señalemos únicamente la pugna, despeñadero abierto, entre la bendición final y el descubrimiento de la intriga materna, maldición que había trastornado para siempre la vida de la protagonista (pags. 165 ss.). Se redondea tan peculiar traslado de la bendición con lo que podemos llamar matricidio por deliberada omisión. Las repetidas indicaciones al ateísmo desengañado del personaje principal (pags. 49, 97 s., 128 s., 152, 160, 165, 203, 225), así como la ceremonia religiosa, casi huera de sentido sagrado para los asistentes y mero acto social, completan el desierto espiritual, tema también de lo contado, con apenas una lucecita parpadeante, vacilante, al final.
En fin; ¿qué nos sugiere, además, el libro? Indiquemos un punto que nos parece interesante. Es la autora de fuerte personalidad, optimista, emprendedora, y como el agua detenida en un punto, siempre busca una salida lateral que le permita alcanzar su fin. Nos parece ser de esas mujeres que se enfrentan a la vida con mayor empuje que muchos hombres, con frecuencia agarrotados por ayes y generalidades. No obstante, lo mismo esta novela que muchas narraciones de su libro anterior, Doce cuentos solitarios, son todas hondamente pesimistas. Parece, pues, haber mucha distancia entre el carácter y la creación artística, entre la índole personal y la convicción profunda, a la que se le podrán aplicar los propios términos de la obra referidos al mundo de
La ofrenda: “Lugar obscuro donde era el mal dueño absoluto” (pag. 159).
Esta divergencia no vaya a creerse ser peculiar de nuestra amiga. Permítasenos citar otro caso: del poeta Alfredo Piquer, director de la tertulia poética en el círculo de bellas artes madrileño. Dotado de extraordinario talento creador de metáforas, poseen los versos de Piquer abundancia de imágenes y muy rico léxico: espléndido retablo barroco sevillano. Además, la persona de que hablamos es también pintor. Y sus lienzos, que uno imagina tener algo así como las formas evanescentes de Gustavo Moreau; o la floración mineral y vegetal exuberante de Ernst; o incluso cierto parecido con el vórtice de tipos urbanos en la “Metrópolis” de Grosz… Desconcierto: los lienzos del español muestran la gelidez estéril de la abstracción geométrica rectangular.
Sorprendente esquizofrenia estética. Y, por supuesto, tal consideración nada tiene que ver con la psiquiatría.
Quizás esto suceda porque, así como somos mucho más de lo que somos -salvo que se sea un zoquete exhaustivamente expresado en su figura y sus actos cotidianos-, también decimos y escribimos mucho más de lo que decimos y escribimos. Nuestra conciencia es como la cresta del témpano: emerge la cresta de las aguas, si bien debajo hállase la invisible masa. En nuestro caso están al aire ideas, recuerdos, decisiones, intuiciones, afectos. Y también debajo está la raíz, el sentido, la verdad última de las convicciones conscientes. Por esto, Ana nos deja asomarnos no sólo a su propio enigma de escritora, sino que nos induce a asomarnos también a nuestro abismo privativo. Y éste es otro fruto, y no el menor, de la bella novela.
Muchas gracias, entonces, a la autora por su regalo de talento, emoción apasionada y excelente decir.
(Podrá encontrar más datos sobre La ofrenda, leer un fragmento, ver el video de su presentación y unlargo etcétera, pulsando aqui).
© Copyright 20010. Reservados todos los derechos.